Sobre El jardín del desierto de Grecia Cáceres
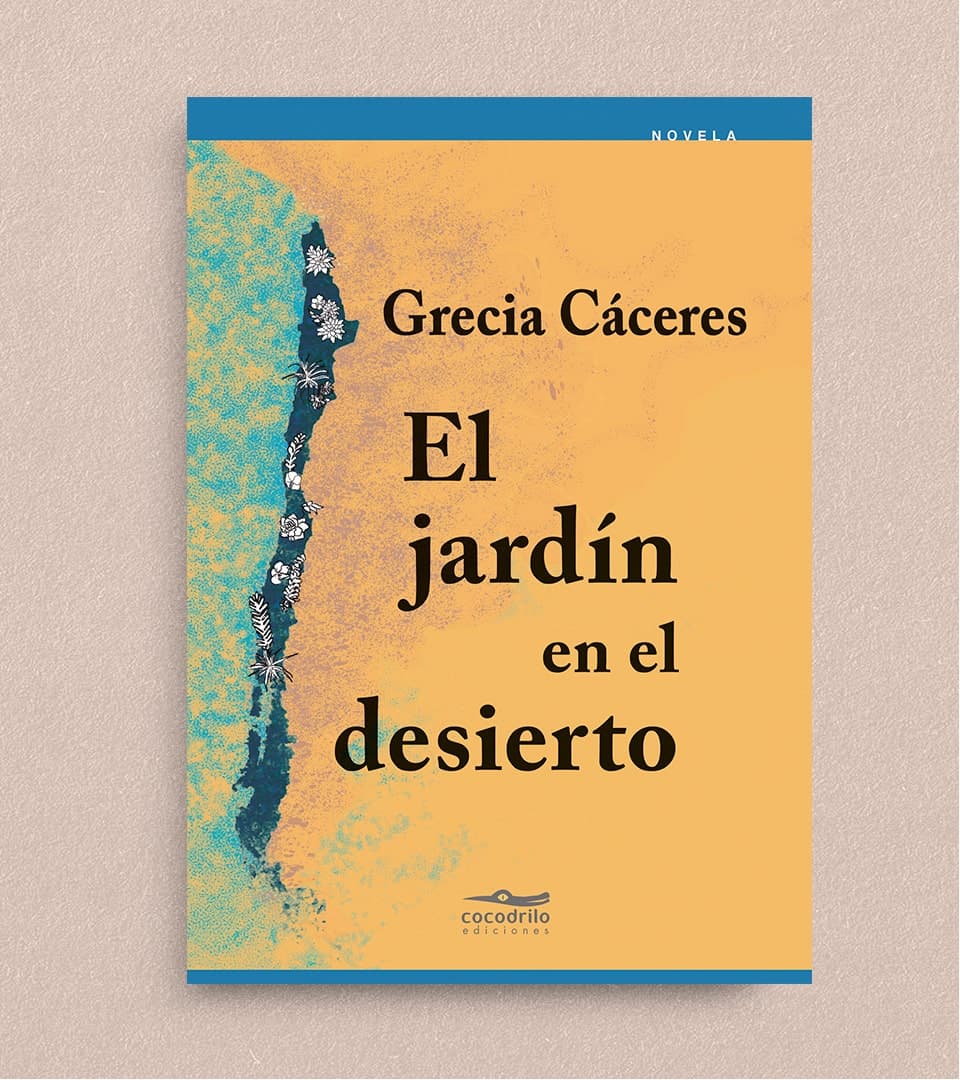
Antes de comentar esta magnífica novela, que anticipo que me ha encantado y que leí de un tirón, debo hacer una confesión de ignorancia: nunca me interesó la geografía, a lo que se añade que tengo una pésima percepción espacial. Solo conozco —y no con mucho detalle— la ubicación de las provincias de la Argentina, mi país de origen, porque en la escuela primaria y secundaria me obligaban a hacer innumerables mapas de la patria. En cambio, no recuerdo haber tenido que hacer mapas detallados del vecino Chile, lo que puede tener muchas explicaciones inocentes, o no tanto.
Por estos motivos estrictamente personales, cuando en El jardín del desierto encontré por primera vez el nombre “María Elena”, no entendí de inmediato que se trataba de una ciudad en la que vivía una extraña familia. La confusión se despejó cuando encontré dentro de la misma novela la explicación para tan peculiar topónimo: el pueblo, fundado sobre el desierto de Antofagasta, en una zona rica en minerales, llevaba el nombre de la esposa del primer administrador de la primera planta salitrera establecida en la región, Mary Ellen Condon. Como en este momento histórico es posible encontrar cualquier información en la red, no me costó mucho esfuerzo imaginar el escenario, a la vez ficticio y real, en el que se desarrolla la historia. Una historia que atrapa la imaginación casi de inmediato con la seductora intensidad de lo real-maravilloso.
La voz narrativa, una presencia elusiva y por momentos incorpórea, que parece limitarse a combinar —a la manera de un zurcido invisible— las voces internas y externas de los personajes, tiene por momentos una coloración poética que se muestra en la absorción de metáforas vetustas, como la homérica “aurora de dedos de rosa” o en la descripción del personaje dual de las mellizas idénticas por su deslumbrante hermosura y por la frivolidad de sus mentes:
Las fantasías eróticas de todos los hombres del pueblo estaban invadidas por las dos hermanas de cabelleras doradas, faldas al viento, carnes sonrosadas como el interior satinado de las conchas del mar. Dos Venus desnudas e idénticas emergiendo de la espuma, decían los que se creían poetas, dos yeguas de doradas crines para los demás.
Para una lectora como yo, de cuentos de hadas en la infancia y de García Márquez en la juventud, las asociaciones del pasaje anterior con el estilo feérico resultan ineludibles. No puedo evitar, por ejemplo, que la belleza casi irreal de estas gemelas me traiga a la mente al personaje de “Remedios la bella” en Cien años de soledad. Sin embargo, en esta novela de Grecia Cáceres, las semejanzas en el tratamiento de esa gozosa irrealidad para adultos permiten vislumbrar lo novedoso y políticamente diferenciado en el tratamiento de este y otros motivos similares.
“Remedios la bella” es una joven que vive en estado natural, que no necesita ropa, ni se interesa en el sexo, ni percibe las desesperadas pasiones que suscita en los hombres que pasan a su lado. Ella vive ajena a todo, como un soberbio animal que no participa de la vida de la gente común ni se entera de las pasiones que despierta. Y así es como un día, mientras las demás mujeres de la familia están colgando sábanas para secar, ella simplemente sube al cielo llevándose consigo las sábanas.
Las mellizas de la novela de Grecia Cáceres viven absortas en mutua contemplación narcisista y no se interesan en nada más que en ellas mismas, pero distan mucho de la falta de carnalidad y de interés sexual del personaje garciamarquesco. Solo tienen en común con este último una extraordinaria facilidad para pasar por la vida sin grandes pasiones y sin sufrimientos. Tienen sexo y dan a luz con una facilidad asombrosa y se imponen a sus maridos, incluso a un maltratador, con la más firme determinación y sin ningún daño. Como en los cuentos de hadas, lo único que las diferencia entre sí es el color de su ropa: una viste de celeste y la otra de rosado y esta característica se extiende a su designación. No se las llama por sus nombres sino por el color de sus vestidos: la rosada y la celeste. El hecho de que sean capaces de domar por completo a sus maridos y de tener sexo con otros hombres sin problemas de conciencia es una clara señal de que son mujeres liberadas, que no se sujetan a voluntades ajenas. Es precisamente en este punto donde la novela se aparta radicalmente del universo garciamarquesco, que se caracteriza por el total predominio de una visión de mundo marcada por el androcentrismo del autor y del universo que él revive en sus ficciones: el de Aracataca, el pueblo de su niñez.
Tengo que añadir en este punto una segunda confesión: cuando yo era una joven estudiante de lenguas clásicas, la aparición de Cien años de soledad me dejó deslumbrada. Cuando la leí por primera vez me quedó la sensación de nunca haber leído antes una novela tan fascinante y tan divertida pese a sus oscuras vetas de dramatismo. En ese momento el texto fue para mí un deleitoso märchen como los que leía con gozo —y a veces con miedo o con pena— en mi infancia.
Cuando muchos años después volví a leer la novela para hablar de ella en un simposio consagrado al autor, mis impresiones fueron bastante diferentes. Para no quedarme en acusaciones y elogios sin fundamento, quiero recordar aquí un par de pasajes que me produjeron profundo desagrado por la brutalidad (y la naturalidad) de la descripción de mujeres de piel oscura, presentadas como objetos sexuales cercanas al mundo animal:
“La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, sesenta y tres hombres habían pasado por el cuarto.”
“Aureliano conversaba con él en el enrevesado papiamento que aprendió en pocas semanas, y a veces compartía el caldo de cabezas de gallo que preparaba la bisnieta, una negra grande, de huesos sólidos, caderas de yegua y tetas de melones vivos, y una cabeza redonda, perfecta, acorazada por un duro capacete de pelos de alambre, que parecía el almófar de un guerrero medieval. Se llamaba Nigromanta.”
“Nigromanta lo llevó a su cuarto alumbrado con veladoras de superchería, a su cama de tijeras con el lienzo percudido de malos amores, y a su cuerpo de perra brava, empedernida, desalmada, que se preparó para despacharlo como si fuera un niño asustado, y se encontró de pronto con un hombre cuyo poder tremendo exigió a sus entrañas un movimiento de reacomodación sísmica.”
Algunos pasajes que en mi primera juventud no me habían hecho mella, en mi madurez comenzaron a resultarme chocantes. Y este es, por comparación y contraste, uno de los aspectos que me gratificaron especialmente al leer la novela de Grecia Cáceres y comprobar cuánto habíamos avanzado las mujeres como escritoras y como lectoras. Lo fascinante para una vieja lectora como yo fue percibir la fuerte marca de una visión femenina —y en no pocos momentos feminista— del mundo en El jardín en el desierto. Es esta una novela de formación, género narrativo tradicionalmente dedicado a presentar el crecimiento espiritual y el duro ingreso al mundo de los adultos de un hombre joven, que aprende sobre la marcha cómo desarrollarse en un entorno que le plantea constantes desafíos y duras pruebas.
En la bella novela de Grecia Cáceres, lectores y lectoras asistimos al crecimiento físico e intelectual de una niña que nace en el último lugar de una familia numerosa y en las más penosas circunstancias. Cuando ella se asoma al mundo como resultado de un parto rápido y aparentemente fácil, deja a la madre al borde de la muerte como consecuencia de los muchos embarazos que habían desgastado su frágil salud. El padre, un hombre taciturno y completamente dependiente de su esposa, a la que amaba más que a nada en el mundo, queda sumergido en dolorosos sentimientos de culpa y en la más profunda desolación. Cuando al poco tiempo la esposa idolatrada muere, el padre se convierte en una sombra de sí mismo. Abandona la oficina de la empresa salitrera que había dirigido con éxito, pero con poco entusiasmo y finalmente desaparece de la casa y nadie vuelve a verlo.
En este ambiente humano tan poco auspicioso la recién nacida queda a cargo de Lili, empleada de confianza de la madre, que será de allí en adelante su madre sustituta junto con el hermano menor de la familia, quien se enamora de Lili y termina casándose con ella, con quien tiene hijos que apenas puede mantener. A partir de ese momento la pequeña Leonor pasará toda clase de privaciones pero nunca perderá el ánimo ni la capacidad de lucha. Como en la casa de Lili casi no hay qué comer, Leonor llega a mendigar junto con sus pequeños sobrinos, y cuando la situación no da para más se ve obligada a refugiarse en las casas de sus hermanos mayores, donde las cuñadas la ven como una carga.
Lo que salva a Leonor del total desamparo es su inteligencia, su fortaleza espiritual y su férrea voluntad de estudiar para tener una profesión que le permitiera mantenerse de forma independiente cuando llegara a la edad adulta. En el colegio sus compañeras no la quieren pues para el gusto de las chicas promedio ella es demasiado seria y aplicada. Lo mismo le ocurrirá cuando ya graduada de enfermera trabaje en un hospital de Tocopilla a donde se han mudado Lili y el hermano menor.
Me detengo aquí para no arruinarles a los eventuales lectores el placer del suspenso cuando se adentren en la novela, pero antes de dejarlos en libertad de leer la entretenidísima historia de Leonor, me importa señalar un aspecto ideológico que considero de la mayor importancia para todos aquellos y aquellas a quienes nos preocupan las inequidades de género y la opresión de las mujeres en un mundo en el que todavía domina el pensamiento patriarcal.
Esta novela toca valientemente una problemática que podría quitarle fuerza a la lucha por liberar a las mujeres del rol tradicional en el que los defensores del orden social tradicional tratan de confinarnos, pero la autora afronta este riesgo para que su historia no quede enganchada en el imaginario popular del märchen.
Las luchas de Leonor por desarrollarse libremente y por alcanzar con éxito sus metas se ven boicoteadas en la historia de El jardín en el desierto no solo por los hombres que intentan dominarla o maltratarla sino también por muchas mujeres diferentes de ella: las compañeras del colegio que confunden su dedicación al estudio con falta de interés amical o las colegas enfermeras que resienten su entrega total al trabajo y el reconocimiento que recibe de sus superiores por esa tendencia suya a dar lo mejor de sí en todas las tareas que se le asignan.
Con estos detalles de la trama la autora parece decirnos que el machismo no es solo una actitud de los hombres y que si no hubiera mujeres que han sostenido y siguen sosteniendo ese sistema de inequidad, otra habría sido nuestra historia.
Grecia Cáceres. El jardín en el desierto. Cocodrilo ediciones, 2014. 319 p.
